Aventura con mi nena Waifu
Un profe y su alumna waifu de 12 años..
Tabú | Waifu | 12 años | Fatasía Erótica | Colegiala | Fetichismo | Upskirt
˚⊱ ⊰˚
⊰˚
En el contexto del anime y manga, una «waifu» (del inglés «wife», esposa) es un término utilizado para referirse a un personaje femenino ficticio por el cual un individuo siente una fuerte atracción, ya sea romántica, sexual o simplemente una profunda admiración.
 Ruana para dos
Ruana para dos
🅴l frío estaba demasiado inhumano en aquella montaña en Tihuaquiva y no lograba dormirme por completo. La casa no estaba mal, pero el dueño debió dejarnos más cobijas o advertirnos del frío para hacernos a un calefactor eléctrico o algo.
—Mr, nos vamos a morir de frío —rezongó Dana—. ¿Mr?
—Sí, mi amor, nos vamos a congelar.
—¡Yo estoy tiritando, Mr, ti-ri-tan-do!
Dana era una de mis estudiantes de grado Octavo. Tenía doce años.
—¿No habrá más cobijas? —me preguntó.
—Ve a ver.
Dana se lanzó hacia el chiffonier. Este era una preciosa antigüedad, de madera de roble, con exceso de decoraciones, para mi gusto; color natural de la madera y pesados herrajes. La puerta chirreó cuando Dana la abrió.
—No hay cobijas, pero hay una ruana y un saco de lana —reportó ella.
—¡De una, tráelos!
En cuanto a Dana: Su piel era trigueña y tenía el cuerpo típico de una tween que hace deporte, tirando a delgada. Su carita me volvía loco… desde que la vi la primera vez, se me hizo que había yo viajado en el tiempo y en el espacio y estaba delante de la mujer de mis sueños, no cuando ya era mujer, sino antes. Pocahontas a los doce años. Su nariz y quijada hacían una figura excepcional. Definitivamente Dios había usado la misma escofina para afilarlas. El negro insondable de sus ojos imitaba al de su cabello, o viceversa, no sé. Ah, y su cabello: Lacio y largo hasta la cintura, abundante apenas para que se amarrara una capa encima de la otra. Y la expresión perenne de su rostro rezaba: “Ámame, muérete por mí”.
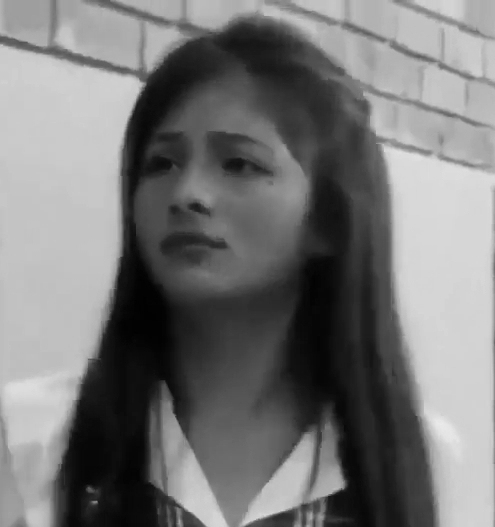
A solo la mitad del camino entre el chiffonier y la cama, Dana aventó las prendas de lana sobre mí. Terminó el trayecto hacia nuestro nido de amor de un salto, adornado con un grito agudo.
—¡Tengo los pelitos del brazo parados del frío!
Me mostró.
—Sí, qué frío tan hijuep…
—¡Mr, no digas groserías! —interrumpió Dana.
Estaba terminando de desenvolver la ruana, y se detuvo antes de ponérsela:
—¿Qué pides? Saco o ruana…
—Tú elige, mi amor.
Me hizo una sonrisa encantadora, de esas que me hizo la primera vez que la vi y cuando empecé a enamorarme de ella. Con esa obra de arte en su cara, se estiró como un ágil gato que ataca a su pobre presa y me puso la ruana.
—El saco está super-grueso ¡me lo pido! —remató.
—Está bien. Tú, ahí, con este frío y solo en camiseta y tanga…
—Hubiera sabido, me habría traído mi disfraz de oso de dormir —comentó, con voz de consentida, imitándose a sí misma quizá a los cinco años, supongo.
Tan pronto nos tendimos de nuevo en la cama y quise jalar las insuficientes dos cobijas para cubrirnos, Dana me sorprendió levantándome la ruana y metiéndose también en ella. Escaló por mi vientre y pecho hasta llegar al hueco de la ruana e intentar meter la cabeza. Soltamos la risa.
—¿Ese era tu plan? ¿Ponerte el saco y también la ruana? —protesté, vencido por la risa.
—¡Pues claro, ni boba que fuera!
Eso último lo dijo en su verdadero tono de voz, muy femenino. Sonaba a casi una mujer. Le costó mucho trabajo hacer que su cabeza cupiera en el hueco de la ruana, junto a la mía. Pero al fin pudo meterla, y quedó con buena parte de su liso cabello extendido sobe su rostro y este pegado al mío.
—¡Abrázame, abrázame! —Exigió.
Con más esfuerzo y risa, nos movimos para cubrirnos con la cobijas.
—¡A-brá-za-me, Mr! —repitió, castañeando los dientes.
La apreté como si quisiera evitar que cayera a un precipicio.
—¡Eso, eso! —comentó. Nuestras bocas vibraron de frío y compartimos algo de vaho. Su aliento era delicioso.
—Me gusta tu aliento, Mr. —dijo. Le temblaban las palabras.
—Me leíste la mente, estaba pensando que me encanta el tuyo —dije, y la besé—. Te amo, Dana.
—Yo también te amo, Mr. Soto. Ahora sí me voy a dormir —agregó, empezando a apagar la voz.
Pero… gélido clima alto-andino y tabú a rienda suelta no eran lo único que ocurría allí arriba, en esa cabaña a las afueras de Tihuaquiva. Cuando mi amada y yo apenas lográbamos juntar el suficiente calor para dormir, el chirrido de una de las puertas del chiffonier cortó en dos el silencio. Dana se quejó entre los dientes:
—Ay, ahí está otra vez.
—Sí, qué fastidio —comenté, apenas abriendo la boca.
Un momento después, un sonido un poco más lejano y frío llegó a nuestros oídos.
—¡Ay, pero cómo gasta de agua ese man! —renegó Dana— yo no voy a ir cerrarla esta vez.
—Yo tampoco, dejémosla correr.
—Lo que tiene es envidia, de vernos aquí arrunchados —dijo Dana, encogiéndose y metiéndose más en mi cuello.
Sentí ganas de hacerle el amor por ¿sexta, séptima vez?… había perdido la cuenta, pero debían haber sido unas siete veces desde la tarde. Mi abrazo estático pasó a ser un vals de caricias en su espalda. Después de un rato, ella me dijo, con la voz todavía más apagada:
—¿Alguna vez habías hecho el amor con un fantasma mirándote?
Reí y admití que no. Sentí su mano descender por mi abdomen.
—Lo tienes parado otra vez, Mr.
Y se puso a acariciármelo.
—Me encanta ponértelo muy, muy duro —agregó, con voz dormilona.
—Date vuelta —le susurré.
—¿Me vas a hacer el amor por décima vez?
—¡Con que llevas la cuenta! —exclamé.
—Claro —dijo, y empezó a moverse.
El inequívoco sonido de trastes de aluminio cayendo el piso en la cocina, intentó usurpar la atención que Dana y yo teníamos el uno en el otro. Pero no logró su objetivo. En cambio, Dana y yo otra vez reímos, por la dificultad de movernos tan envueltos en tanta lana. Pero no podíamos estar más a gusto. Una vez más, ese traserito de Dana Gabriela, pegado a mi pubis. Su vagina montaba mi pene y podía sentir su humedad. Ella movía las piernas como si anduviese a hurtadillas, para estimularme. Su calor, sus piernas apretadas y la humedad de su vagina eran las piezas de un vehículo que me subía la cielo.
—Dale —me dijo.
Llevaba un rato halando su tanga hacia un lado. Pero el saco de lana gruesa era largo y ella se lo había subido, y estaba hecho un rollo al rededor de su cadera. Aquél que clamaba por nuestra atención hizo un intento más de ganarla: El piso de madera crujió, de igual manera que si alguien muy pesado se parase sobre él.
—¡Qué espectro tan pervertido! —espetó Dana, con la esperanza ingenua de que el ente sintiera vergüenza y nos dejara a solas.
—Ya nos ha visto todas las veces ¿qué le vamos a hacer? —dije, en tanto que empezaba a hacerle al amor a Dana Gabriela.
—Parecemos dos ratones en una calceta —dijo, soltando la carcajada a mitad de frase.
Aún riendo, le besé detrás de la oreja. Le chupé detrás del lóbulo. Su risa se desvaneció y se retorció de gusto. El sabor de sus cabellos era único. Al fin nos acomodamos de modo que mi glande apuntara a su cavidad vaginal y la penetré. Esa misma tarde había tenido mi primera vez con ella, y estaba embelesado por su forma de hacer el amor. Gemía con libertad y gusto, y se contoneaba sin premura. Al entrarle mi pene, hizo aquella gesticulación que me tenía loco. Un Tsss a cuello alzado, aspirando aire entre los dientes. Dije su nombre sin fuerza. Toda mi energía la estaba invirtiendo apretando con mis manos su cadera, empujando con la mía y haciendo polo a tierra con mi pie en la pared de madera de pino. Con cada bananeo le sacaba a ella un rico hum a boca cerrada, más delicioso aún por ser tan agudo, por su edad, y más y más candente aún, por ser ella tan mimada.
 Doce velas
Doce velas
🆈a eran las tres de la mañana. La idea macabra de Dana Gabriela de compartir la ruana había tenido un efecto desastroso en mí. Si antes estaba enamorado, ahora estaba como apendejado. Ya no quería imaginar la vida fuera de esa suave y cálida ruana. Desde que llegamos a la finca, ni siquiera comimos, sino que hicimos el amor. Y lo hicimos sin saber que teníamos una audiencia del más allá. Hubo de manifestarse al rato mediante berrinches, aventando cosas. Pero ni Dana ni yo sentimos el menor miedo, sino una inconmensurable curiosidad. Estuvimos atentos bastante rato a ver de dónde provenían los ruidos, y desistimos de hallar una explicación mundana a la vez que vimos la llave del grifo abrirse ante nuestros impávidos ojos. Fue toda la atención que podíamos prestarle al espectro, ya sabiendo qué era y también, que no podíamos hacer nada para despacharle, Dana Gabriela y yo seguimos en lo nuestro. Sexo y amor que fue una poesía a lo prohibido. Ella había llegado en falda blanca y corta, como de tenista, con cachetero de lycra debajo. Me traía loco desde que inició el viaje. Esa morra en traje de deportista era fatal, porque era la única forma en que se amarraba el pelo en coleta y así, la forma de su cráneo se acentuaba y los lados de su cara se veían como nunca, ya que tenía facciones femeninas y fuertes, como de guerrera nativa. Pero qué mamasita era y, qué mamasita habría de ser. Luego de hacer el amor, rodeamos la impresión de nuestra primera vez ingeniosamente: Durmiendo. Luego despertamos y hablamos de todas las cosas que pueden hablar un hombre de 36 y una morra de 12, eso y más. Más que todo, era explicarle cosas y asombrarla con la experiencia de la vida y el conocimiento, pero; por amor y para no aburrirla, también escuchar sus adorables bobadas y a veces, dejarse enseñar cosas por ella.
Después de aquella décima vez que hicimos el amor, hubo sueño profundo y luego, charla de almohada:
—Mr…
—Dime, mi vida.
—Yo creo que cualquiera habría salido corriendo de aquí a la primera. Pero a nosotros nos pudieron las ganas.
Adornó su comentario con su sonrisa de ensueño.
—¿Te asombra que no nos de miedo?
—¡Pero claro!
—Hay una explicación, y de paso sirve para dar razón de otras cosas.
Su entusiasmo estalló. Dana era una escucha fenomenal y su curiosidad no tenía límites. Cada vez que yo insinuaba discurrir para enseñarle algo, ella promovía una pausa para acomodarse. Solicitó que nos saliéramos de la ruana, pues estaba cansada. Como el sol habría de calentar las colinas de Tihuaquiva hasta las diez u once de la mañana, le propuse calentar la pieza a punta de vela.
Así, las siguientes tres horas las pasamos sentados en la cama, alumbrados por doce velas puestas al rededor. Tras encender la última, Dana Gabriela se tiró a la cama, como siempre.
—A ver, Mr. ¿Por qué no dos da miedo y a otra gente sí?
—Mientras más enfrascado esté alguien en este mundo, más miedo le da cualquier cosa ‘del otro’.
—¡Pero yo no sé nada de ningún otro mundo! ¡Nunca había visto un fantasma! Hasta ayer…
—Pero tienes una maravillosa intuición. Ves más allá de los límites. Por eso mismo estás aquí, conmigo. Imagínate a cualquiera de tus amigas.
—Astrid.
—Por ejemplo, Astrid —acepté su ejemplo—. ¿Ella estaría aquí conmigo?
—Naa, nunca en la vida.
—Y, si Astrid viera un fantasma aventando cosas o abriendo la llave del agua…
—¡Se vuelve loca! ¡Grita, sale a mil, se desmaya! —anotó Dana.
—Eso es. Es lo mismo. Hay gente que trae demarcados los límites muy bien delineados. Para ellos, todo lo que sea de este mundo es lo único aceptable. Viven en una caja. Lo que les hayan dicho que es el mundo, eso es para ellos. Nosotros, en cambio, mi niña; no estamos conformes con ‘el mundo’, y lo que venga de fuera de él, contrario a asustarnos, nos entusiasma.
—Astrid y Marcela son bobas mirando fútbol. A mí me aburre.
—¡Exacto! —celebré— Tú no andas en manada —endulcé el tono—… y por eso te adoro.
Dana Gabriela se acomodó más, se acercó a mí y, habiendo asimilado la dulzura, cambió de tema:
—Hay algo que quiero saber, Mr. Es que no me acuerdo de la primera vez que nos vimos. ¿Tú te acuerdas?
Tenía el gran saco de lana gruesa cubriéndole el dorso, pero no las piernas. Esforcé mi memoria un poco para estar seguro de la respuesta. Tras un segundo, no había dudas de dicho primer encuentro en la vida. Pero me daba pena decírselo. Por otra parte, me daría más pena mentir.
—No te quedes callado —me dijo, con esa firme voz de mujer que solo salía a veces.
Me sobé la mandíbula con la mano en forma de pinza e hice el amague de hablar, pero no emergió palabra de mí.
—¿Por qué el misterio? —preguntó Dana, palmeándose los muslos.
Se arrodilló en el colchón, sacó hacia un lado la cadera y marcó su cintura con los puños. Sonrió ampliamente y dijo:
—¿No crees que ya deberíamos tener un poco de confianza?
Exhalé una bocanada de aire. Esa primera vez que la vi era un poco vergonzosa para mí. Pero ella tenía razón, ya no tenía sentido no ser franco.
—La primera vez que te vi…
Dana volvió a acomodarse y me miró con los ojos tan abiertos que podrían comerme. Puso su puño bajo su mandíbula.
—Yo… tu…
—Vamos, suéltalo, tú puedes Mr… —me hizo porras.
Me pasé las manos por la cara y lo solté:
—Estabas mal sentada, mostrando todo.
Dana se congeló a media interpretación de animadora y después de tres segundos, se dobló de risa. Nunca la había visto reírse así. Yo, me rasqué la cabeza. En las últimas catorce horas había hecho el amor más de diez veces con una morrita de doce años y todavía me aterraba decirle eso. Pero, en mi defensa, argumento que mi enamoramiento me demandaba ser para ella un héroe protector, un segundo padre y un caballero ilustre.
—No te burles… —pedí.
—A la que debería darme pena es a mí, pero soy la que se está burlando. ¿Por qué no me dijiste nada? —simuló voz de hombre— «Oiga, niña, siéntese bien, que le estoy viendo los calzones».
Me contagió la risa.
—En serio ¿Por qué no me dijiste? —agregó.
—Debí estar hablando de alguna cosa y no quería distraerme.
—Ay, Mr, sobre todo —me lanzó una almohada— ¿Usted me cree boba? Yo he hablado con Astrid y Alejandra de eso, y los profes no le dicen a uno que está mostrando todo por dos cosas: Una, no quieren que a una le dé pena; o dos, les gusta lo que están viendo.
Para esa última posibilidad aumentó dramáticamente el tono y casi volvió a erguirse. Me apuntó con su índice y me conminó a hablar:
—¡Confiesa, Mr! —gateó hasta mí— ¿De qué color eran?
Alcé un hombro en actitud desobligante y con el cinismo que me agregaba la confianza, hice un puchero y dije:
—Blancos. Tenías cucos blancos.
Dana volvió a acomodarse, mirándome sugestivamente.
—Y… No me avisaste porque ¿querías evitarme la pena o porque querías seguir viendo?
Su cara de seriedad hubiera convencido a un jurado.
—Quería ahorrarte la vergüenza.
—Ah, bueno —dijo, de forma distraída y abrió las piernas— ¿Qué miras? Si no te gusta lo que ves ¿Por qué miras?
Actué ver hacia el techo e interpreté mi respuesta.
—No estoy mirando, quiero ahorrarte la pena de decirte «Oiga, niña, siéntese bien, que le estoy viendo los calzones».
Por el ruidito que salió de su pecho y fue esforzadamente frenado por su úvula, sé que Dana contuvo la risa.
—Es que a mí no me da pena —sentenció.
—Ah ¡o sea que te la pasas mostrando cucos!
—¡NO SEÑOR! —se paró en la cama— A ver ¡demuéstrame que no te gusta!
Dio dos pasos hasta donde estaba yo sentado y puso los pies a los lados de mí. Alzó el saco de lana lo suficiente para que sus tanga azul clarito me quedara cerca a la cara. Olía al paraíso.
—¡Me rindo! —casi grito después de unos segundos.
Las doce velas ya habían calentado el interior de la habitación lo suficiente para que se nos olvidara el frío. Ahí, en medio del armonioso baile entre las luces de las velas y las sombras de todos los objetos, arrojé a Dana Gabriela de espalda a la cama y la masturbé torpemente con mi nariz por unos minutos. Ella, al principio rió pero paulatinamente su risa ascendió a ser un concierto de sus típicos hum a boca cerrada. Le bajé la tanga con los dientes y la detuve con la mano para poder pasar a beber del manantial del edén. Claro, mientras hacíamos el amor por décimo-primera vez, oímos una cacerola caer, la madera del cielo-raso crujir y, quizá debido al enfado por la falta de atención, un misterioso viento nos apagó de un solo intento, todas nuestras doce velas.
 En la ducha
En la ducha
🆂iete de la mañana.
—Mr, yo creo que es mejor que paremos o me va a empezar a arder.
La besé y le dije:
—¡Vamos a hacer el desayuno!
—No, Mr… a mí me parece muy feo desayunar y después bañarse.
—Entonces vamos a bañarnos —acepté a ojo cerrado.
—Pero solo nos bañamos —me dijo, a un centímetro de mi cara, haciendo un adorable puchero.
—Solo nos bañamos —le di otro beso.
El agua de la ducha aplastó en un segundo la cabellera de Dana y desprendió vapor profusamente.
—Yo te baño —propuse.
—¡No, porque te emocionas y ya te dije que me va a empezar a arder! —respondió con su voz más neneca. A continuación casi grita—: ¡Voy a llegar toda demacrada a la casa y ¿qué va a decir mi papá?!
Después de un minuto o dos de bañarnos en paz, hablé:
—Dana Gabriela…
—Uich, mis dos nombres ¿Me vas a regañar? ¿Ahora qué hice?
—Te diré que hiciste: Ser lo mejor que me ha pasado en la vida.
Ella aspiró una senda bocanada de aire con un sonido muy agudo.
—Ay, tan divino —respondió, con ambas manos escurriendo agua-shampoo de su cabello— te mereces un beso —estiró el pico.
Recibí el ósculo y seguí hablando:
—Cuando te vi la primera vez, no sé si me creas, supongo que no; no te dije que te sentaras bien por ahorrarte la pena ni por que estuviera disfrutándolo.
—¿Hay una tercera opción?
Dana se paralizó por un segundo para preguntármelo.
—Sí, mi amor. Adivina.
Dana retomó su enjuagado de cabello a la mitad de la velocidad, mirándome sin dar crédito. Evaluaba mi cara en busca de un indicio de broma, pero no hallaría nada puesto que lo que yo decía era en serio.
—No, Mr, ni idea —actuó magistralmente una voz ronca.
—No te dije nada porque yo era nuevo. Era un profesor nuevo.
Dana frunció el ceño y yo seguí:
—Piensa: Si un profesor nuevo te dice que te sientes bien y, obviamente es porque te está viendo los cucos ¿qué piensas?
De inmediato me di cuenta que su mente de pre-adolescente no tenía los antecedentes necesarios para ese cuestionamiento, ponerse en los zapatos de un hombre adulto que tiene el conflicto de trabajar con morras, cuando le gustan, pero tiene que cuidar su trabajo, ganarse una reputación, así una mina hermosa le muestre los calzones el primer día. Le ahorré el tiempo:
—Piensas que ese profe es un mirón —dije—. «Siéntese bien, que le estoy viendo todo» es una sugerencia que le aceptas a alguien en quien tienes ya cierta confianza. Si es un desconocido, tu primera conclusión es que te está morboseando, así no sea el caso. Y uno de profe nuevo, no va a arriesgarse a que piensen que llegó a mirar bajo las faldas. O sea que no estaba ahorrándote la pena ni disfrutando de verte mal sentada. Estaba pensando en mi reputación, en mi trabajo.
Dana volvió a detenerse y me miró boquiabierta. Ese había sido uno de esos momentos en que se daba cuenta que estaba hablando con un adulto, con un señor, que tiene esquemas en la cabeza que solo da la experiencia. No obstante, su conclusión fue más allá de lo que yo esperaba y me devastó. Así, paralizada, con el agua espumosa cayendo sobre sí y el pelo agarrado a dos manos a un lado de su cuello, me dijo:
—Yo siempre he sabido que eres un excelente profesor.
Sus palabras traspasaron el blindaje profesional e hicieron mella en mi alma. Sentí una descarga en el corazón. Dana Gabriela era la mujer… perdón, la morra de mi vida.
—Me encanta cuando suspiras por mí —se arrulló a sí misma y sonrió.
—¡¿Suspiré?! —exclamé.
—¡SÍ!
—¡NO!
—¡Sí! acabas de suspirar —dobló ligeramente las rodillas.
Volvió a enderezarse e incluso se empinó.
—Ven, bésame —me dijo.
No me opuse. Hicimos el amor otra vez. «Uich, pero parecen conejos» debe pensar el lector. No lo discuto. El agua caliente seguía cayendo.
 Amenazas con mamá
Amenazas con mamá
🅻a primera vez que vi a Dana Gabriela, tuve un panorama de ella con todo incluido, con tal claridad, nitidez e iluminación que Dana me cautivó al instante. Estaba sentada en su pupitre, mirándome y descargando de sus ojos ese amargo escepticismo que tienen los jóvenes por un profesor nuevo. ¿Habría estado, actuando en complicidad con sus amigas, Alejandra y Astrid, para tentarme con un descarado upskirt y evaluar mis movimientos? Ya no lo iba a saber nunca, toda vez que se lo pregunté, ahí sobre nuestro nido de amor y luego en la ducha; y ella afirmó que no hizo tal cosa. Pero, por como estaba sentadita, me hube de guardar mis dudas. Tenía los talones subidos en el cajón del pupitre, esa insuficiente recámara metálica debajo del asiento, con los pies tan separados como se lo permitía el ancho del puesto. Me ponía esa carita tan dulce que quieres comértela a mordiditas de ratón. Sus manos estaban unidas, a dedo entrelazado sobre su regazo, su falda más arriba de las rodillas y… a su celestial gloria entre las piernas, sus cucos blancos, le imaginé morbosamente una etiqueta colgante para el precio, aunque no imaginé ningún precio. ¿Cuánto valía ese paraíso, exhibido (sabrá Dios si intencionalmente) para la venta? Dana se quedó así por más tiempo del que yo podía soportar. Nunca, a ninguna mina, menos de esa adorable edad, le vi por tanto tiempo los cucos, tan de cerca y tan clarito. Estuve discurriendo por más y más minutos, dando mi clase auto-introductoria y viéndole los cucos a Dana, hasta que algo más y muy grave, se incluyó también en mi panorama: Tuve sensaciones perineales, algo así como el primer síntoma de un mero cosquilleo. Eso significaba sin lugar a duda que me había pasado de la raya y estaba disfrutando de la vista y, como resultado, estaba excitándome. Si me permitía seguir así… no podía permitir que, en caso que fuese una trampa, fuera descubierto como mirón o peor, video grabado; y peor aún, con una potencial erección. No iba a decírselo a ella, por razones que ustedes, estimados lectores, ya conocen. Pero tampoco quería seguir disfrutando de la belleza descubierta de Dana, de quien entonces no conocía su nombre; y arriesgarme de tan fenomenal manera. Tomé mis medidas:
—¡Cámbiense de puesto! —ordené, con el infantil achaque de hacer una dinámica.
Con el paso de las semanas hube más que comprobado que, la carita de Dana al ofrecerme ese desencajante upskirt de bienvenida, no era exclusiva de ese instante, sino que era intrínseca de ella. Descubrí lo mimada y neneca que era para casi todo, y que era una pose de ella casi permanente, que solo suspendía cuando estaba malhumorada, en situaciones específicas en las que sacaba a la luz su bello proyecto de mujer. Un día, le di permiso de practicar su tarea de Francés en el laboratorio de Química, del que yo era responsable. Me quedé a solas con ella y fue ese dichoso día que la gloria de los cielos se derramó en mí. Dana Gabriela se sentó en una de las butacas de madera y paró su celular contra la enchapada pared para grabarse. Locutaba y luego se reproducía para evaluarse, una y otra vez. Yo, no sabía más francés que una bolsa de papel arrugada y desechada en el piso, pero su acento me volvió loco, y debo confesar: me excitó. Con el tiempo, gracias a nuestras charlas de almohada, iba yo a saber que Dana recitaba Demain, dès l’aube, de Victor Hugo:
—Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
»Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Sin saber el idioma pero sí con mucho oído musical, pude saber que Dana repetía solo cuatro líneas. No pude seguir haciendo mis cosas aburridas con aquél ángel ahí hablando en delicioso francés nasal y aporreado.
—Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Me senté a su lado, a contemplarla. Levantaba ambas manos a los lados de su cara con el signo de 0k en ellas, como si tal cosa le ayudara con la pronunciación. Y su cara de cortes perfectos, con las muequitas diminutas para lograr sonar correctamente… me enamoré. Me enamoré de Dana Gabriela.
—Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. ¿Cómo se oye, Mr. Soto? ¿Usted sabe Francés?
No contesté nada, porque no podía hablar. Un diluvio de emociones atormentaba mi espíritu. Ahí estaba yo, recién admitiendo tener esa horrible sensación de estar enamorado. Me hormigueaban los antebrazos, la boca del estómago y el corazón. Quería devorar a Dana a besos, abrazarla y no soltarla jamás. Ella, como si hubiera olvidado que me había preguntado algo e incluso que yo estaba ahí, repitió su cuarteta:
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Ver su boquita en forma de beso para decir la mayoría de palabras fue algo que rompió todas las férreas cadenas que pudiera haber en mí. «Si el mundo se incendia por esto, habrá de ser una buena causa» me dije. Pasé mi mano detrás de la cabeza de Dana y empujé su cara hacia la mía, con gentileza y lentitud. La besé. Solo fue una probada a la comisura de su boca, de la misma manera que si tuviera un rastro de miel ahí, y fuéramos ambos mancos y mudos y por lo tanto no existiera otra manera de que se limpiara. Dana me miró con los ojos más abiertos que nuca hasta ese momento —en el lujurioso futuro habría miradas aún más amplias—. Dijo:
—Mr. ¿por qué me besas? ¡No me beses!
Su tono no había sido nada más que tranquilo. Yo, estaba simple e inocentemente rendido ante su embrujo. Para lo que se ofreciera, sería inocente. Sería yo víctima de un embeleso, de una macabra trampa natural de poder infinito, aunque no malévola sino deliciosa. Al no obtener respuesta, Dana retomó:
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Y de nueva cuenta la besé, pero esta vez pasé de uno de los extremos de su boquita hasta el otro, y volví a mi alterada posición. Haber probado esa boquita me hacía sentir especial, como si fuera esta un tesoro reservado para mí y que debía reclamar.
—No, Mr. Yo le voy a decir a mi mamá que usted está que me besa —Dijo, apenas empezando a ponerse nerviosa, y agarró su teléfono para marcar. Se puso el teléfono en el oído y esperó. Al recibir respuesta, saludó a su madre con una aguda afectación pero no la dejé hablar. Su ausencia de oposición a los dos primeros besos me habían puesto en las manos las llaves del edén.
—Hola, mami, mira que…
Tomé su quijada con mi mano y la besé por tercera vez. Puse mi cara horizontal y lamí entre sus labios. Tomé entre los míos uno de sus labios y después el otro. Me retiré.
—Dana me regaló una mirada, con sus ojos apagados, en una confusa intermediación entre el gusto y el miedo. Pude oír la voz de su madre diciendo: «¿Aló? Dana ¿Aló?». Entonces colgó. Dana Seguía mirándome con esa actitud de haber descubierto algo que sabía que existía pero nunca había experimentado y que la tenía sorprendida, gratamente sorprendida: Ser besada con amor y pasión. Su teléfono sonó, ahí al lado de su cara. Con la propia lentitud de quien está aterrado, lo bajó para contestar y entonces lo volvió a poner en su oído.
—¿Aló?
—Dana, se cortó la comunicación. ¿Qué pasa, amor?
Dana no habló, sino que siguió mirándome. Volví a besarla, pero esta vez lamí su lengua dentro de su boca. Ah celestial manjar, la lengua tibia de Dana Gabriela, bañada en su saliva tierna. Terminé el beso con una fuerte y sonora chupada de labios. Se me paró.
—¿Dana, eres tú?
—Sí, mamá —respondió ella—. Te quiero mucho.
Entonces hizo sonar un beso para su madre, que, aunque era sincero, tenía la intención inicial de disuadir cualquier sospecha en ella por el sonido de mi ardiente beso. Dana pensó por un par de segundos y entonces le habló a su mamá:
—Es que el Mr. se había ido, pero ya volvió. Te llamo más tarde ¿si? Te quiero mucho.
—Claro que sí, mi amor. Yo también te quiero mucho —dijo ella y colgó.
Dana, con los ojitos a media luz, puso el teléfono sobre la mesa, me miró sin creer todavía lo que sucedía y pasaba por el tortuoso proceso de admitir el agrado. Después de algunos segundos de deliberar sin perder el contacto visual, Dana pasó a sentarse muy lentamente sobre mis piernas. Acercó su rostro al mío, en una evidente petición de más besos, y no le negué nada. Al fin y al cabo, quien estaba en las nubes del gozo era yo.
Hubiera querido hacer el amor con Dana allí mismo, pero sencillamente no fue posible. Al cabo de solo imaginarlo, el timbre del colegio sonó y partió en dos nuestra escena de amor. En solo un minuto habría de llegar un grupo al laboratorio. Pero ese minuto, Dana y yo lo pasamos a pómulo unido y ojo cerrado. Nuestros alientos se hacían uno solo en medio. El aroma de Dana, de toda ella, de su suave piel joven, su cabello lacio y abundante, en interior de su boca y su calor; ya me habían atrapado como en una doncella de hierro. Dana empleó infinita fuerza de voluntad para bajarse de mí, justo a tiempo cuando entró al laboratorio un curso con su profesor. Mi corazón estaba encabritado, y seguramente el de ella también. Disimulé dirigirme al ventanal para darle la espalda a todo el mundo y que no me vieran con la cara sonrojada. Dana, no tenía la malicia ni la experiencia para hacer eso. Pero con que uno de los dos disimulara, fue suficiente. Abrí las ventanas. Cuando me volví, Dana ya se había ido.
 Madre ejemplar
Madre ejemplar
—Voy a escribir un libro, Mr.
Volteé a verla, para evaluar sus gestos. ¿Jugaba conmigo? Solo se miraba las uñas. Me quedé callado para ver qué más decía. Me quedé apenas manejando y viendo el camino. Recién dejábamos la casa embrujada a las afueras de Tihuaquiva y nos dirigíamos a la carretera a desayunar. Tihuaquiva y sus al rededores eran la capital del queso criollo con almojábana y aguapanela, servida esta casi burbujeando todavía por el hervor.
—¿No me crees capaz? Nuestra historia es increíble —acotó Dana.
Venía bastante relajada en el asiento del copiloto, que tenía retractado hasta donde este daba, para poder estirar las piernas. Se veía fatal con lentes oscuros de marco blanco y cintillas de colores claros y brillantes alternando sus coletas.
—Pues… —mascullé.
—A ver ¿qué vas a decir? ¿Que una mocosa de doce años no puede escribir un libro?
—No, para nada iba a decir eso —aclaré—. Al contrario, podrías hacerte rica y famosa, pero…
—“Pero” ¿si ves? Los adultos son solo “peros”.
—¡Pero me mandarías a la cárcel! Y no podríamos seguir juntos —la miré.
Mis ojos estaban cargados con ese horrible escenario de separarme de Dana.
—¡Lo voy a escribir como si fuera ficción! —propuso ella, casi gritando.
—Ahí sí nadie te va a para bolas, nadie te cree que es ficción —desinflé el pecho—. Pero anda, escribe el libro. No tengo ningún derecho a reprimirte.
—¡Entonces lo voy a escribir de forma anónima! —exclamó— Eso es… ¡no me interesa la fama ni el dinero! Solo compartir nuestra historia. Es más —se puso de lado para verme—, podría empezar a contar la historia desde mi mamá y mi papá.
Volteé a mirarla con una cuota de miedo. Dana Gabriela estaba hablando en serio.
—¿No crees que es una historia inverosímil y digna de ser contada? —me retó—. Si no fuera por ti, Mr. Soto, puede que nunca me hubiera enterado de la verdad.
Tuve qué admitir que tenía razón. Nuestra historia era sin igual, y bien podía empezarse a contar con los padres de Dana.
Al día siguiente de nuestro primer e intenso beso, Dana llegó al colegio radiante, más risueña y estrambótica que de costumbre. Más mimada, si me preguntan. Y yo, peor. Pero al menos no me apliqué labial. Dana obtuvo un llamado de atención por su labial colorado, pero eso fue lo de menos. La madre de Dana, al enterarse de dicha anotación para Dana, conectó los puntos y descifró el enigma de la llamada entrecortada de su hija y el sonido extraño de aquél rotundo beso, que al principio pensó que era una psicofonía. Según me contó Dana, su madre tuvo una nutrida charla con ella esa misma tarde, pero no logró sacarle nada. Hubo todo un novelón acerca de con quién podría estarse besuqueando Dana en el colegio, y descartaron varios sindicados, uno por uno, pero todos eran estudiantes. Yo, no figuraba ni de lejos en la lista de sospechosos. Pero no habría de conservar mi estatus de tinieblo por mucho tiempo.
—Yo puse un montón de veces la canción que me dedicaste, Mr. —me recordó Dana—, Lolita, del la Orquesta…
—Mondragón —dijimos al unísono.
—…y pues, mi mamá que no es tan boba como yo —siguió Dana, celebrando su propia inocencia—, ató cabos y sospechó que yo debía tener un profesor de novio.
Quité una mano del volante para tocar el dorso de mi nariz y cerrar los dedos sobre mis párpados, en forma de pinza. Mi gesto solo aumentó la dicha cínica de Dana:
—¿Y tú qué, sabiondo? Acaso no fue —casi me gritaba— una genialidad tuya, mandarme una canasta de fruta cuando me enfermé? Tú no eres que digamos, un genio.
Desvié mi mirada avergonzada por la ventana, esperando a ver si los poteros y eucaliptos, distorsionados por la velocidad, me hacían de celestina, pero no hicieron nada. Dana Gabriela gritó:
—¿Ah, ves? ¡Ahí si miras para otro lado!
Soltamos la risa. Dana se revolvía en su asiento y yo quería hacer lo propio, pero no podía olvidarme del volante. Después de agotar la carcajada y restablecer el aire convulso, comenté:
—Y la señora Juliana se quedó callada, no te dijo nada y fue a verme a mí.
Justamente. Mientras Dana pasaba su gripa llorona en casa, merendando enormes peras, manzanas rojo pasión, pitayas maduras, mandarinas dulces y los chocolates con moño rosa que venían en medio; su muy joven madre fue a verme al colegio. Así, sin más, una estuvimos en el estéril despacho, carraspeó, pegó el pecho al borde de la mesa para hablarme con discreción y entre susurro y tono normal, me preguntó:
—Profesor Soto ¿Qué intenciones tiene con mi hija Dana?
Al ver la señor(it)a mi cara de haber cagado las tripas, me propuso hablar de ello en un lugar que no fuera el colegio, y de manera extra-oficial. Acudí a la cita todavía nervioso, casi con los puños por delante, listo a ser esposado. Pero solo me topé a la Señora madre de Dana Gabriela. Era unos diez años menor que yo.
—Señora Juliana.
—Profesor Soto. Gracias por venir. Voy a ser honesta y rápida —me invitó con un gesto a andar junto a ella—. ¿Cuántos años tiene usted?
—36 años —Dije con forzada vergüenza.
—Por favor, no me responda como si fuera yo una policía o juez… solo responda. ¿Qué piensa hacer con Dana? ¿Divertirse?
—¡Por Dios, no!
—¿Entonces? ¿La quiere? —Inquirió la señora Juliana.
Tardé mucho en contestar. Ser honesto equivaldría, en tan espinosa situación, a firmar una sentencia de muerte. Pero la verdad era demasiado hermosa para no decirla.
—Señora Juliana, yo amo a Dana —dije.
Me detuve y cerré los ojos para decirlo. Ella sonrió, y su sonrisa fue como si el sol hubiera salido después de cinco meses de crudo invierno.
—Que le haya sido tan difícil responder —comentó ella—, es un indicio de que es cierto.
Puso la palma de su mano en mi antebrazo, de manera inesperadamente amistosa.
—Por favor, hábleme de Dana, como si yo fuera una amiga suya.
Acepté. Al principio me tembló la voz. Me salía una palabra por minuto. Luego, al ver que ella escuchaba y no paraba de mirarme con sus ojos radiantes, pude articular las frases. Al final, y debido a que la señora Juliana sonrió, yo estaba soltando azucarada poesía para referirme a Dana Gabriela. La joven Juliana casi avanzaba a saltitos de caperucita roja a mi lado, partiéndose la cara con una sonrisa que por poco iluminaba el prado. «De tal astilla, tal palo» deduje para mis adentros.
—¿Hasta dónde llegaría usted por ella? —me preguntó ella, interponiéndose repentinamente de cuerpo entero.
—Yo daría la vida por Dana Gabriela.
Mientras lo dije, ella se paró de puntitas para ver mis ojos, enfocando tanto los suyos como si quisiera fisgonear mi alma. Se alejó un paso, exhaló y me dijo:
—De verdad está usted enamorado de mi hija.
«Qué señora tan bonita» pensé «Qué fortuna tan tremenda la del papá de Dana».
—Por favor, trátela bien. No se le olvide que solo es una niña —me dijo, categóricamente, y entonces se relajó y volvió a andar—. Si llegan a discutir por algo, no la regañe. Sea un hombre para ella. Y si algún día rompen, que sea por decisión de ella.
Yo escuchaba cada palabra sin poder creerle a mis oídos. La señora Juliana —casi señorita—, me recalcó que debía cuidar a Dana incondicionalmente y me hizo énfasis además en que la tratara como una Reina. Pero yo no la iba a tratar como una reina, jamás, sino como a una Diosa.
Fue hasta que pasaron varios días que el secretismo se partió en dos y se derramaron las verdades como perfume caro.
—¡Mr, M; te tengo qué contar una bomba!
Dana se aproximó a mi saltando, sin siquiera saludarme.
—¿Qué pasa, mi amor?
—¿Sabes por qué mi mamá está de alcahueta?
Me haló por las solapas como si quisiera besarme a la fuerza, pero no quería mi boca, sino mis oídos. Susurró con tanta fuerza que no le faltó casi nada para hablar en tono normal:
—¡Mi papá era profesor de mi mamá, y se cuadraron cuando ella tenía doce años!
 La ternera sonriente
La ternera sonriente
🅻a Ternera Sonriente era un concurrido paradero de comidas en la carretera sobre la carretera a Bacatá. Un inmenso restaurante con arquitectura googie. Incluía asadero, heladería, salón de juegos y mesas en un mirador. Tenía meseras en patines que a la mayoría de viajeros dejaba enamorados, pues el restaurante estaba entre dos departamentos que eran casualmente los que tenían las mujeres más bellas del país. Comer allí era como asistir a una pasarela internacional o a un reinado de belleza. Mi adorada llevaba una falda con vuelo, de esas que tienen un par de bandas blancas en el ruedo y el resto es de un color. La suya era fucsia. Además, llevaba una blusa de malla blanca sobre un top, también blanco. Sus fotografías con el edificio del restaurante de fondo quedaron como para inspirar a ilustradores de comiquitas.
La Ternera Sonriente estaba a reventar, pero una encantadora patinadora nos abordó y nos condujo a donde había lugar. El uniforme de las meseras era sobrio, toda vez que el establecimiento era familiar. Pero aún así, llevaban coloridas lycras.
—¿Mr?
—Dime, amor mío.
—A la mesera sí le puedes mirar el culo, porque aquí no eres profesor.
—¡Dana! —paré en seco.
—Estás babeando, Mr. Soto.
Culpable. Empero, de ello habría de aprender algo. Apenas llegando a la mesa libre, vi que uno de los hombres que estaba por ahí sentado, se quedó viendo a Dana Gabriela como si quisiera violarla. Y no era para menos, Dana era toda una sensación donde quiera que fuera, hecho agravado por la forma en que solía vestir. El individuo estaba sentado en solitario, ante una terna de platos con los sobrantes de su comida. Este era un sujeto de piel oscura, similar al tono de la canela o quizá más oscuro, pero no era de facciones africanas, sino de una escasa etnia que yo había visto pocas veces y que, honradamente, me ponía nervioso. Definitivamente pertenecía a alguna tribu del oriente del país, donde la espesa selva guardaba celosamente a su familia. El color de su cabello grueso y ojos era exacto el de su piel, por lo que su expresividad disminuía y lo delataba como alguien sumamente tosco. Su esclerótica, como lo habría de apreciar luego, no era blanca sino amarilla. La forma en que miró a Dana me puso muy inquieto. Habría sido menos terrorífico si hubiese hecho algún gesto lascivo, como morderse un labio, o incluso una mano, se hubiese sobado el pantalón o incluso, hubiera metido y sacado la lengua enrollada varias veces. Pero solo observó, con los ojos cargados de verdadero deseo. Mi intuición me decía que, los gestos obscenos eran una descarga ante la impotencia de hacer algo, y que, si no había gestos típicos de grosería, sería porque tampoco habría impotencia, sino lo contrario: Potencia: posibilidad. Se me arrugó el estómago como en las peores ocasiones de mi fofa vida. Yo, por Dana, me haría matar. Pero ¿si no fuera suficiente mi vida para protegerla?
—Hay un tipo que parece que se te quiere tirar encima.
—Uhy, gaz ¿En serio? ¿Quién?
Se lo describí y ubiqué. Ella miró de reojo y rió.
—¿Te da risa?
—Sí, Mr, una se acostumbra —alzó los hombros—. Una puede hasta divertirse con eso.
—¿En serio?
Estábamos a la mesa, esperando nuestro desayuno típico.
—Una vez le tendimos una trampa al Mr. Ortiz, con Astrid y Alejandra. Así como sale en Internet.
—¿EN SERIO? Y a mí ¿me han hecho eso? —pregunté, alarmado.
—No que yo sepa. Se lo hacemos a los que sabemos que son mirones —centró los ojos y retractó la cara—; tú eres demasiado caballero. En cambio, el Mr. Ortiz se quedó mirando hasta que se le paró.
Me dio pena ajena.
—Pero bueno, ustedes al menos se divierten en vez de sufrir…
Durante el desayuno, Dana y yo hablamos mucho y reímos un poco. Dana me compartió varias cosas de las vidas de sus amigas y me reprochó no saber casi nada de mis pares docentes para contarle. Pero es que yo nunca había sido alguien chismoso.
—¿Sera qué —preguntó Dana, con tono de preocupación— cuando yo sea adulta, voy a ser así de aburrida?
Yo reí:
—No, no serás aburrida, solo serás adulta.
—Nap, mejor me quedo de doce toda la vida.
—Por mí no hay problema, quédate de doce toda la vida —endulcé el tono y me levanté un poco de mi asiento para acerar mi rostro a ella—. Contigo me di cuenta de que eres el fruto que Dios prohibió y de que, lo prohibió por envidioso —susurré.
—¡Mr, me subes los colores! —se abanicó con las manos.
A continuación retiró su plato y le hizo espacio al del postre. Más mimada que nunca, dio el primer bocado, y aún distraída por mi sincero piropo, preguntó:
—Tengo una pregunta.
—Dime, amor mío.
—¿Yo cuando te empecé a gustar, Mr?
Casi lo gritó.
—¡Habla bajito! —gruñí.
Ella retractó la cabeza como si en su espalda hubiere un caparazón y quisiera meterla ahí. Sus ojos abiertos como tasas me pedían perdón. Entonces estiró el pico, en un un esfuerzo tardío de borrar su propia cara de impresión. Otra vez a buen volumen, pero esta vez intencional, dijo:
—PAPI, tengo que ir al baño —se levantó y marchó—, ya vengo PAPI.
Mi cabeza se movía como campana, pero antes de pensar otra cosa, tuve la sensación de ser observado y de que, aquella mirada que caía sobre mí, me inyectaba una insospechada mezcla de envidia, interés y odio. Volteé, y lo que vi me estranguló la boca del estómago. Aquél tipo de la otra mesa todavía estaba ahí, y me miraba con atención casi ofensiva. Lo peor, no podía yo leer ninguna expresión en su cara. Es como si fuera solo la carcasa de ser humano. De veras daba miedo. Apresuré a Dana a irnos. Salimos de La Ternera Sonriente y retomamos el camino a de regreso a nuestra casa de cuento de… terror para algunos, pero de hadas para nosotros.
 Amantes en el camino
Amantes en el camino
🅰lgunos kilómetros de carretera pasaron debajo de nuestro carro. El tema del aventurado brote de imprudencia de Dana fue tocado superficialmente, con un inicio dramático que en menos de un minutó floreció a un más conveniente estado de risa.
—Para responder a tu pregunta, tu primero no me gustaste —le dije a Dana—. Yo te odié.
Ella reaccionó con una aguda afectación.
—¡¿Por qué?!
—¡POR CONSENTIDA! ¡POR MIMADA! Por que eres de esa clase de mocosa que consigue todo lo que quiere haciendo una carita… ¡ESA, esa carita que estás poniendo!
Intentó ocultarla con las manos.
—¡Te estás riendo de mí! —protesté.
Ella negó con la cara aún oculta.
—¡Déjame ver tu cara!
Dana retiró sus manos. Se esforzaba por parecer seria, pero su empeño en engañarme apenas dio fruto por tres o cuatro segundos y, volvió a dejar salir aquella expresión facial. Entonces soltó una carcajada. No pude más. Desaceleré y conduje por cinco minutos más hasta encontrar un claro donde pudiéramos orillarnos. Metí el carro entre un bosquecillo de cactus y matas de sábila. Dana solo me veía con sus ojos brillantes y su sonrisa como vestigio de la profusa risa que recién desvanecía. Clavé mi rodilla en el asiento para alcanzarla en el suyo. Besé su rostro.
—¿Pusiste el freno de mano? —Me preguntó.
Suspendí mi arremetida de besos y miré hacia abajo.
—Sí, está puesto.
Me sorprendió con un contraataque. Pensé, como pude, que no quería jamás acostumbrarme a tanta fortuna. Podría convertirse en rutina y dejar de agradecerla y de disfrutarla. Hicimos lo que pudimos para pasarnos al asiento de atrás sin despegar nuestras bocas. Ver a Dana Gabriela encenderse era más de lo que un hombre puede pedir para una vida entera. Verla encenderse y, nada menos que por uno. Así de humilde y todo, como es uno. A veces me pregunté cómo diablos me vería junto a ella, que era un ser divino. Algo debí hacer bien en mi vida anterior. Yo solía hacer la cursilería de cubrir su rostro de besos. Desde que estuvimos juntos por vez primera hacía unas 30 horas, ella estuvo aprendiendo que esas tandas de besos en círculo, luego descendían por el cuello, se detenían un rato en su escotadura supraesternal —lo que la hacía encoger los hombros deliciosamente hacia adelante y exhalar—, se alternaban luego entre sus nacientes senitos, donde daba suaves mordidas a sus pezones, tan suaves como puede uno dárselas a su propia lengua. Por predecir la actividad venidera de mi boca, Dana se emocionó y dejó la electricidad correr por su majestuoso cuerpo. Pude ver, con orgullo y la mordaz humildad con que cuento esto ahora, que la mandíbula de Dana Gabriela temblaba y sus labios se unían y desunían en una rápida vibración. Aspiraba aire a traguitos minúsculos y con los ojos cerrados. Lo hacía mientras yo descendía por su vientre. Cuanto más bajaba yo, más vatios de energía la poseían a ella. Una vez estuve besando su bajo vientre, la empezaron a atacar saltitos. Su piel estaba arrozuda y los vellitos de sus brazos, erectos como por efecto del frío, tal y como estuvo durante la madrugada. El aroma de Dana era celestial. Provenía nada menos que de su piel joven. Cada poro manaba una pequeña cantidad de feminidad y ternura, el mensaje de bienvenida al paraíso, la carta que da fe de la perfección de lo hecho por Dios, en su mejor momento, en el tope de la magnificencia. Dana presionaba todas y cada una de las coyunturas de su cuerpo, ahí posada sobre el asiento trasero de mi carro. Bien podía haber sido esculpida por un artista renacentista. Su malla blanca y top estaban en el piso del carro, y justo en el momento en que se les unirían a su estado de abandono sus cucos blancos, ella se sobresaltó en incorporó tan violentamente que casi me golpea la cara con una de sus rodillas.
—Mr, Mr. ¡hay alguien ahí!
Volteé con agilidad felina, pero no vi a nadie.
—Un carro, hay un carro ahí —explicó ella—. Lo escuché acercarse pero no alejarse. Se parqueó ahí.
Yo, aún estaba totalmente vestido. Salí del carro y me asomé a la carretera. En efecto allí había un viejo coche, un Reanult 4 Master ya escarapelado. Tenía parrilla sobre el techo y en esta había una suerte de bulto voluminoso pero de poco peso. Como dijo Dana, el vehículo estaba detenido. La puerta del lado del conductor se abrió y se oyó un grito desde el lado opuesto del camino. Una camioneta RAM llegó a mi lado, llevando en su platón a un grupo de jóvenes latosos. Claramente estaban bebiendo. La camioneta se detuvo y sus fiesteros pasajeros me apuntaron con sus bocas y dispararon un canto fuerte y desafinado. Cantaban un vallenato de rumba. Cuando volteé a verlos, me animaron a que sonriera e hiciera señal de like. Estaban tomándome fotos o grabándome. Los complací y ellos me vitorearon. Le tocaba el turno al del Renault 4, que hasta ese momento tuvo la puerta abierta, sin bajarse del carro. La Camioneta RAM avanzó y se puso a su lado y le hicieron lo mismo que a mí. Pero sea quien fuere, cerró la puerta y arrancó. Se marchó a gran velocidad y se alejó hasta el costado opuesto de la carretera, quizá para que yo no lo mirara al volante. Los chicos de la RAM lo abuchearon.
¿De qué nos había salvado a Dana y a mí esa banda de jóvenes parranderos?
 Plan
Plan
🅳ecidí aparentar mi propia despreocupación para no asustar más a Dana.
—Pudo haber sido cualquier cosa. Uno para en la carretera por un sin fin de razones —le dije—: Rocoger algo que se cayó al piso del carro, hablar un asunto delicado por teléfono, porque el carro está haciendo un ruido raro…
—…Para matar a dos amantes en el camino… —me interrumpió ella.
—¡Dana, no digas burradas!
—Mr… es que…
Estaba terminando de vestirse, pero suspendió todo movimiento para mirarme con aguda consternación.
—Tú no te diste cuenta, obvio —se lamentó—; pero cuando nos subimos al carro, allá en La Ternera, el tipo ése estaba todavía mirándonos y se subió al carro de él después que nosotros. Y ese mismo carro duró un montón de tiempo detrás de nosotros. Yo creía que era pura coincidencia…
—¿Qué carro, Dana?
—Un Renault 4, viejo.
—¿Verde clarito y con una lona sucia encima?
—¡SÍ!
Así, sin más, un paseo de puro placer se convirtió en un susto. «¿Qué querrá ese man?» me pregunté, aunque era obvio que quería a Dana. Ella, por su parte, creía que el extraño tenía intenciones de robarnos y, a la sazón, asesinarnos. Era probablemente lo que Dana se figuraba, ya que ella no había visto la expresión del temerario sujeto. Ella no imaginaba que el tipo, si querría o necesitaba quitarle la vida a alguien, sería a mí, y que lo que deseaba como botín, era a ella. El individuo era obviamente alguien más que peligroso, mi intuición acertó una vez más. Dana y yo tendríamos que vérnoslas solos con aquella inusitada amenaza, desde luego. A menos que nos atreviéramos a pasar por padre e hija delante de la policía. «No, señor agente, no es mi hija, esta niña y yo somos novios». Ajá.
No quedaba más que seguir conduciendo, pero ¿qué debíamos esperar? El acosador nos había sobrepasado ya y, a sabiendas de nuestro rumbo, nos podría estar esperando oculto en alguna parte. No obstante, no teníamos más adónde ir que de vuelta a la casa en Tihuaquiva. No teníamos provisiones para el largo viaje de regreso a Bacatá ni destinos alternativos. Y par mí, lo más importante en el mundo era Dana Gabriela. Las opciones se escurrían como por un embudo y la única cosa posible que quedaba parecía ser, ponerse de frente a aquél individuo.
Resulta muy amargo ver la expresión de preocupación de alguien a quien nunca se la has visto. Mientras yo seguía manejando rumbo a Tihuaquiva, Dana iba en silencio. Eso, me apuñalaba el corazón. Iba mordiéndose las uñas del pulgar e índice, viendo al vacío.
—Estate tranquila, mi vida. No hay que temer.
—Pues.. Mr., no miedo lo que tengo —respondió ella—. Es como… soy una boba. Es mi culpa, por escandalosa.
—¿Por qué?
—Ese tipo me oyó cuando te pregunté cuándo había empezado yo a gustarte, y sabe que no eres mi papá.
Desinflé el pecho en medio de una grave afectación.
—Debe creer que —siguió ella— tiene derecho a un pedazo del ponqué.
Se me bajó la sangre a los pies. Apreté el volante al punto casi de deformar la cabrilla. Tuve qué bajar la velocidad porque el ácido en el estómago me hacía perder el control. Mi Dana estaba en horrible peligro y lo sabía. Exhalé. Dana, al fin se descongeló, agitó la mano y me regaló su divina mirada.
—Mr. ¿Por qué tiene qué existir gente así? ¡Qué fastidio!
En mi rol de profesor, estuve por soltar una sedante carreta filosófica sobre la naturaleza de “El Mal”. Pero ella, supo por mi parca expresión lo que iba a hacer, y me detuvo:
—Lo que digo es, gente así, tan burda, que no piensa, solo actúa… Mr. ¿Me estás oyendo?
Volteé a verla, con mis ojos como platos.
—Mi niña, eres una genio.
Uno de los lados de su boquita se oprimió, revelando un súbito alivio de su tensión. ¿Iba a reír?
—¿Por qué?
—¡Eres una genio! —puse un beso en mis dedos y se lo pasé a su boca.
Más tensión se liberó de ella y el sol salió, ahí dentro del carro. Su sonrisa iluminó el tablero y se reflejo del parabrisas hacia adentro.
—Cuéntame otra vez la historia de Mr. Ortiz —le pedí—, cómo Astird, Alejandra y tú lo tentaron.
—Y ¿Para qué? —alzó el entrecejo.
—Te prometo que lo entenderás sobre la marcha.
Su rostro avanzó sobre el cuello y casi riendo, su relato comenzó:
—Pues, es que… Mr. Ortiz tenía fama de mirón, y nos pusimos a comprobarlo. Primero, solo nos fijamos en cómo daba las clases, y sí, como que… escríbía en tablero y cada que volteaba a ver, hacía un escaneo hacia.. hacia abajo…
—Hacia sus regazos.
—Sí, a las faldas de nosotras. Cada rato, cada vez que volteaba.
—Estaba obsesionado —comenté.
—¡Hambriento! Entonces, nos acordamos de esos videos in internet donde graban a un profesor a ver qué hace, y lo hicimos. Casi no nos pudimos poner de acuerdo a ver quién de nosotras iba a sentarse mostrando los cucos. Alejandra al fin aceptó, fue al baño y se quitó la lycra. Ella es de las que usa lycra debajo. A mí no me gusta.
—Lo supe muy bien desde el primer día que te vi —bromeé.
—No te da ni pena. En fin. Alejandra se hizo adelante, en toda la esquina junto a la puerta. Astrid y yo nos hicimos en la otra esquina, a grabar a Mr Ortiz. Cuando él ya estaba dando la clase, le dijimos con la mirada a Alejandra que ya estábamos grabando, y ella —rió— ¡Se despatarró! Usted la hubiera visto, Mr.
—¿Tienes el video? Quiero verlo.
—Pues, si es para verle los cucos a Alejandra, no se ven. Ella estaba mostrándole a Mr. Ortiz, no a nosotras. Solo se ve de lado, pero Mr. Ortiz sí tenía la panorámica exclusiva.
—Y ¡¿Qué pasó?!
—Pues se puso a mirar —exclamó Dana, subiendo un hombro—. Casi no le despega los ojos de los panties a Alejandra en toda la clase. Ella a veces se cerraba de piernas, porque se sentía ¡ya violada, Mr! Pero nosotras le hacíamos gestos de que volviera a abrirse. Mr. Ortiz estaba… ¡descontrolado!
—¡Arrecho!
—¡Sí! Estaba que se le tiraba encima ¡qué horror! Hubo un rato largo en que no escribió nada en el tablero y ni siquiera miró a otra parte. Solo siguió hablando ahí, lo de la clase, como un robot, sin dejar de mirarle —volvió a reír— los cucos a la pobre Alejandra. Ella seguía queriendo cerrar las piernas pero le decíamos y le decíamos, o sea; con gestos, que siguiera abierta. Estábamos grabando a Mr. Ortiz ahí, de depravado. Y adivina qué, Mr. A Mr. Ortiz se le paró. Se le hizo bulto en el pantalón, y seguía hablando y mirando. ¡Esa mirada, Mr. Soto, esa mirada! Con los ojos medio apagados y la cara toda… —un escalofrío de desagrado pasó por el cuerpo de Dana—, rígida ahí. Seguro se estaba imaginando cómo la violaba. Después de harto rato, como que reaccionó y sacudió la cabeza y miró al resto del salón. Qué boleta.
»Después, en el descanso, vimos el video y hablamos de qué hacer con él. Queríamos denunciar a Mr. Ortiz con la rectora, pero Alejandra se paró en la raya en que no. No podía con la pena de haberse exhibido así. Y pues hasta razón tenía. Decidimos guardar el video, sin hacer nada con él. Y allá siguió Mr. Ortiz, todo pervertido y todo mirón.
»Mr. Ortiz ¿Por qué no puede ser como tú? A ti te gusta mirar, pero no por eso te portas como un animal. Mr. Ortiz es como esas personas que no piensan, solo actúan. Da como miedo…
Dana se irguió y regresó de la profunda abstracción que le había acarreado su emotiva narración. Me miró y declaró, impávida:
—¡Ya sé qué quieres hacer, Mr!
 De presa a cebo
De presa a cebo
(…)
˚⊱ ⊰˚
⊰˚
Comenten si quieren seguir leyendo.
©Stregoika 2025
__________
Con este relato me ha pasado lo mismo que con Incesto a la plancha. Llevo demasiado queriendo terminarlo, y la historia ya está terminada en mi cabeza, pero no encuentro incentivo para escribir. Se padece de fatigosa soledad por querer hacer arte de un tabú. Además, abundan quienes votan no por valorar sino por envidia.
Un caluroso saludo a quienes, por otra parte, aprecian este escaso tipo de literatura.


 (13 votos)
(13 votos)
Gracias por los detalles, también vivo en Bacatá, bucanboy4 sería el del correo e de 4 colores,
Para Dana, tanto amor que no cabría en el mundo hecho timbo. Desde aquí, de rodillas y suspirando, una década después, y esperando no haberla ofendido con mi enredada fantasía.
A quienes les haya gustado, les cuento que me están volviendo las ganas de terminar este relato. Estén pendientes.